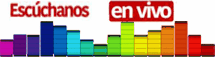Nunca me hables hasta que tome mi primer café de la mañana, porque sin querer se me pueden escapar una fiera o dos. Solo después del primer sorbo vuelvo a ser persona. No me hará más amable —la amabilidad no aguantó el apagón de noche y recogió sus bártulos y se marchó— pero, por lo menos, no trataré de morderte.
Culpo a mi señora madre por ello. En algún punto se le ocurrió echarle un hilo de café a la leche de mi desayuno cuando niño para aportarle un poco de sabor. Me metió, sin saberlo, la bestia en el cuerpo. Luego me dejaba el fondaje de la cafetera, menos de un dedo, cuando en la secundaria notaba que yo había abandonado la cama, pero esta no se había ido de mí.
Al llegar al pre comprendí que había perdido todas las guerras contra él. Con una servilleta improvisé una bandera blanca y pacté mi rendición. Por aquel entonces acordamos que podría consumirlo, tantas veces al día como quisiera, pero habría tres momentos ineludibles: al amanecer, después de almuerzo y a media tarde. Ahora mismo preparo ese último. Escribo par de palabras y reviso si ya coló.
Más adelante entendí que a veces no sabes si ir a tomarte uno resulta una excusa para quedar con alguien o quedar con alguien constituye una excusa para tomarlo. Gracias a muchas comedias de Arte 7 y sitcoms, al estilo Friends, entendimos que resulta la excusa perfecta para invitar a una cita. Suena menos agresivo y contraproducente para la economía personal que ir directo a los montes de yerba buena de los bares, a los árticos de hielo frappé de las discotecas. “Me pierdo en tus ojos café”, le digo y ella me contesta: “¡Qué hermoso!”, y no quiero decirle que oyó mal. En verdad era “Me pierdo en tus ojos, café”, le habló a él en lo que lo soplo para que no me queme el paladar.

No solicitas, incluso, un motivo romántico para asomarte a una tasa, puede ser, no sé: la maldita circunstancia del agua por todas partes, una tarde aburrida en que las moscas en el aire son puntos suspensivos, un chisme de biscuit, una confesión amarga, una despedida, un reencuentro, un huracán en un vaso de agua.
Además, si voy hasta tu casa y no me haces una colada, te pondré una X detrás del nombre y a la tercera perderás mi respeto y, probablemente, mi amistad. En un hogar cubano tal vez haya que comprar frijoles negros o el jabón de batea, pero él no puede faltar. En los estantes encontrarás, casi siempre, tres pozuelos: uno para la sal, otro para el azúcar y el último para el café. De hecho, puede que tengas agujeros en las medias, de todas maneras no piensas quitarte los zapatos en medio de la vía pública, pero echaste para adelante un dinerito extra para comprar del bueno: el que te abre todas las puertas o ese que comparte nombre con aquel locutor del Noticiero de Televisión Nacional.

Si andas más escachao que una lata en materia prima, habrá que recurrir al de bodega, mitad potaje ruso, mitad infusión, entonces dos vasitos equivalen a un almuerzo. Es el mismo que mi madre teme que vaya a tupir la cafetera y, por ello, cuando no queda más remedio, al ponerlo en el fogón, se parapeta detrás de una pared, como si esperara que esta explotara en cualquier instante como una granada. Siempre puedes mezclar el bueno con el malo, y así, por lo menos, reduces el chícharo a solo un cuarto del preparado. Ahí requerirías tres vasitos y medios para llegar a un almuerzo.
(…)
Disculpen la interrupción, fui a la cocina unos segundos para comprobar si ya había colado. Todavía no está, así que continuaré con mis digresiones. En cinco minutos reviso de nuevo, pero le debe faltar poco. Es que hasta resulta un medidor de tu solvencia económica. En los primeros días del mes en el trabajo nos damos el lujo de ir a un bar donde te lo sirven bien espeso con una galletica en el platico, y en su espuma te dibujan un corazoncito y te sientes querido. Mientras más se aleja el día del cobro, poco a poco regresarás a morir con esos de 10 o 15 pesos —los que antes te costaban un solo Martí, una sola estrella— de una cafetería que no va más allá de una mesita con un termo encima al final de un pasillo, y un juego de tazas, de las cuales más de la mitad ha perdido la oreja.

En lo personal prefiero un expreso, una bala directa a mi oscuro pecho, con dos cucharadas y media de azúcar; aunque me digan que tomo las cenizas de un central azucarero, hecho en una cafetera con el culo quemado por el uso y la punta del asa derretida; y que no se me enfríe en lo que hago una foto para mi Instagram. Sin embargo, con la llegada del cuentapropismo y lo chic, ahora te vas a tu establecimiento vintage y puedes elegir entre nombres exóticos: latte, mashiato, mocca, e imaginar que andas en un Starbucks, en un cubo de estrellas, a dos CDR del Central Park.
Acabo de escuchar el pitido de la cafetera desde la cocina, así que voy a bajarla de la candela. Y… bueno, dejo el texto aquí; como ustedes entenderán, necesito ya mi dosis de humanidad. Ahhh… y cuando quieran me pueden invitar, nunca digo que no, por lo menos hasta que el médico me lo quite, porque el muy hijo de su madre me vaya a partir el corazón.
Periódico Girón, Guillermo Carmona Rodríguez