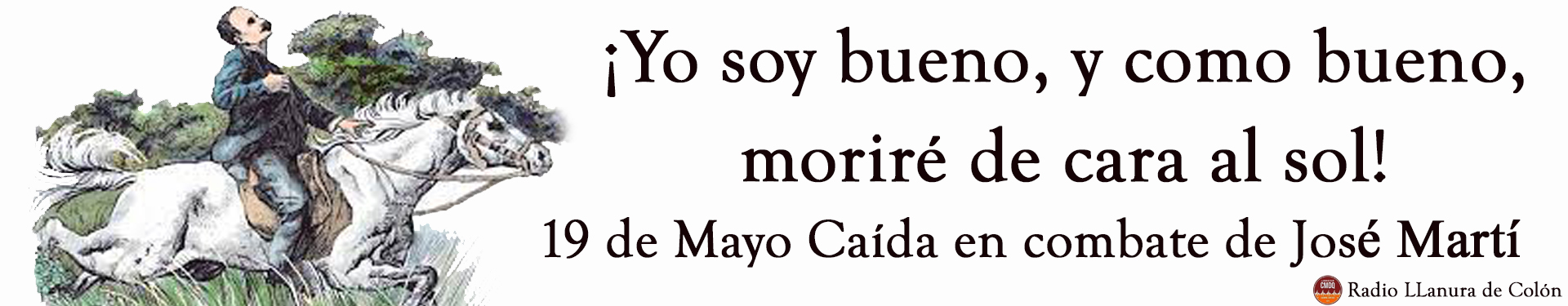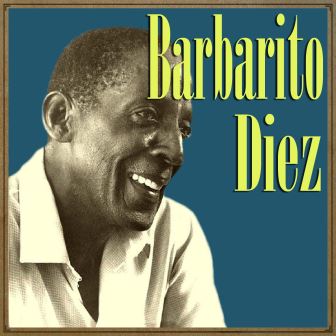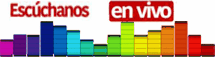Inconformes con el polvo sepulcral, anegados en sangre y gloria, inánimes y palpitantes a la vez, ellos no descansan.
Basta con hojear un libro de historia para que vuelvan a la carga. Para que arrastren el brazo sobre el pedregoso suelo y recobren el pulso al empuñar el machete, el fusil de repetición, el palo o la piedra, al menos una vez más.
Basta con hojear ese mismo libro de historia con mayor detenimiento para concluir que muchos se nos escapan, que podemos sentirnos pequeños no solo a la sombra de Maceo, sino de los héroes de rostro desconocido y biografía escrita en el viento.
¿Dónde empieza y termina la patria de una persona? Para ellos, donde creen que hacen falta, lo mismo batallando al otro lado de la loma que en ultramar. Y les duele, les duele despedir a los suyos en la puerta del bohío. Pero vale la pena, porque ese día la puerta donde los despiden es el umbral de la dignidad, de la vergüenza.
Ellos también dudan, temen, pero lo disimulan con su sola presencia en el lugar menos amable, a la hora más oscura, y así nos dan más de una razón por día, por página, por monumento, para admirarlos.
A veces la voz de un titán es la guía que mueve el cuerpo, pero el propio corazón parece dictar a la vez y coincide con el arrojo de los que ya han caído, y llega el punto en que se tiembla menos ante la posibilidad de caer.
Ellos ya no se distinguen como generales o rasos: una vez caídos, cada 7 de diciembre se levantan a la misma altura, y el acero del que están hechos reluce por igual bajo el sol de América que de África. El tiempo es la piedra que los ha afilado. (Ilustración: Dyan Barceló)
Periódico Girón